
A ninguno de los tres se nos ocurría nada realmente trascendente. Nos habíamos propuesto realizar actos que valieran la pena, que nos prolonguen un poco la vida, al menos en el recuerdo (ya que, después de noches y noches de debates infructuosos, terminamos por aceptar nuestra irrevocable mortalidad).
Esa tarde yo sugerí -sin énfasis- festejarle el cumpleaños a Franela, el cuida coches de la calle 25 de Mayo, que tanto nos hacía reír con sus chistes sobre los políticos cada vez que íbamos a buscar al Negro a la Biblioteca, ese extraño templo de libros y silencio en el que nuestro ilustre amigo trabajaba (sacando fotocopias).
Mientras tomábamos nuestro café de los viernes, Franco propuso hacer explotar una de las manzanas que está frente a la plaza Colón. El objetivo no era el de recuperar un espacio verde y hacer un paseo, como en la manzana 115, sino el de vengarse de una mujer (la Rusita) que lo abandonó, 10 años atrás, en pleno viaje de egresados. En verdad Franco dudaba si ella aún vivía ahí, pero nos explicó que se podría hacer un derribamiento preventivo.
Al Negro no le gustó ni lo de Franela ni la demolición. Nos miró, encendió un cigarrillo y luego empezó a hablar.
- Hoy estuve charlando otra vez con Miriam. La verdad es que esa mujer cada vez que habla de los libros me conmueve…
- Se enamoró otra vez– me dijo Franco, lamentándose.
-No, no me enamoré. Es una mujer muy mayor, que trabaja hace no sé cuantos años en la biblioteca.
- ¿Desde cuándo los libros te conmueven, Negro? – le pregunté, sabiendo que de los tres yo era el único al que le gustaba leer.
- Los libros no me conmueven. No me importan. Pero si vieran con qué amor Miriam los trata; Ella dice que adentro de cada libro hay vida…
- Ya sé. La vieja tiene una nieta- arriesgó Franco.
- No, pero tiene un nieto ¿te interesa? – replicó el Morocho.
-Paso.
-Vos tendrías que conocerla – me dijo el Negro.
- Yo fui socio de la biblioteca, cuando era chico.- comenté.
- Y yo fui boy Scout – dijo Franco (y era cierto).
- De verdad. Con mis compañeros íbamos una vez por semana, cuando estaba en séptimo grado. Nos echaban cada tanto – seguí contando-, por que ni bien llegábamos, uno de nosotros (previamente sorteado) comenzaba a leer en voz alta, molestando al resto de los silentes lectores. De ahí marchábamos hasta la Fuente, en donde realizábamos las impostergables carreras de barco de papel. Una tarde, la de la víspera de mi cumpleaños, me tiraron al agua con guardapolvo y todo.
El Negro bostezó sonoramente, lo que me dio la medida del interés que despertaba el relato de mi infancia. Decidí no hablar más del tema.
Pedimos otra vuelta de café. Seguíamos sin encontrar qué hacer para demorarnos en morir.
Un nene de ocho o nueve años entró al local y comenzó a pasar por las mesas pidiendo monedas. Estaba vestido con ropa rota y sucia. Instintivamente agarré una servilleta y anoté “…con sus zapatos de suela de vereda…” (siempre anoto en servilletas que luego pierdo).
- Che, artista, dale una moneda al pibe – me invitó Franco. Le di una de un peso y el chico salió. En la calle se juntó con otros dos nenes.
- ¿Suela de vereda? – preguntó el Negro, que tenía mi servilleta en la mano y el ceño fruncido. Le saqué el papel y lo guardé, simulando estar molesto. De pronto Franco se puso de pie y gritó:
- ¡Monedas! Eso… fuente… monedas.
- Ya está, ya se me ocurrió. Tenemos que llenar de monedas la Fuente… ¿Cuántos años hace que no ven monedas en la Fuente? ¿Cuántos?. – Apuntó hacia la mesa de al lado y le habló a la pareja que tomaba gaseosas- ¿Alguna vez tiraron una moneda a la Fuente pidiendo un deseo?, ¿Cuánto hace?...
Lo ignoraron.
El mozo vino a pedirnos que bajáramos el tono de la charla.
Despojándola de la grandilocuencia con que fue presentada, la idea estaba bastante buena. Franco tenía razón; apenas recordábamos haber tirado una moneda con vuelo de deseo. Me alegré: mis recuerdos habían servido para algo. Pero al pensar en el chico que acababa de pedirnos, dije algo que nos desalentó:
- El mismo hecho que inspira nuestro acto es a la vez el que impedirá la realización del mismo. – ya que estaba, lo anoté en otra servilleta.
- Es verdad -corroboró el Negro-, las calles están llenas de gente que pide monedas. Las van a sacar antes de que lleguen al fondo de la Fuente.
Eso terminó de derrumbar el plan. Miré mi reloj; tenía que irme. Llamamos al mozo y pagamos. Caminamos unas cuadras en silencio. Cuando pasamos por la puerta de un local de video juegos, vi que el pibe al que le había dado la moneda de un peso estaba jugando en una máquina (de esas para bailar).
- Miralo a suela de vereda…- me dijo Franco. – ¡baila mejor que vos!
- Y con tu plata – completó el Negro.
No dije nada.
Mientras nos despedíamos surgieron algunas posibilidades.
- ¿Y si cuando las tiramos pedimos como deseo que no se las roben?...Franco era incansable a la hora de aportar variantes.
- …¿o si electrificamos el agua?... ¿o si hacemos explotar de una buena vez la Fuente? Sólo habría que hacer ir a la Rusita en ese momento.
Me gustaba escuchar esas ocurrencias; imaginé una llovizna de anhelos metálicos. Me iba a anotar la frase en el revés de una de las servilletas que tenía en el bolsillo cuando escuché:
- Mirá lo que me acabo de acordar… –El Negro tuvo una iluminación- …en la pieza que era de mi hermano hay una lata de dulce de batata llena de monedas viejas y cospeles para teléfono.
-Cierto que tu hermano trabajaba en ENTEL…- recordé
-¿Servirán?
-Claro que si.– dije, recuperando un poco la fe- El lunes nos juntamos y vemos qué podemos hacer..
-Pasen por la biblioteca, que a la tarde casi no hay gente, y nos ponemos de acuerdo con todos los detalles– invitó el Negro. Y ahí nos despedimos.
Durante el fin de semana estuve tratando de ordenar mis montañas de papeles. Varias veces pensé en lo que hablamos en el café. Volvía mentalmente a los recuerdos de las tardes en la biblioteca y las carreras de barquitos de papel en la fuente. Libros y agua; palabras secas, silencios húmedos.
Como quería empezar a pasar en limpio las anotaciones ocasionales que venía acumulando con intenciones literarias, me puse a revisar viejas cajas. Ahí, esperándome, estaba un cartoncito rectangular que certificaba mi delincuencia infantil. Si bien se estaban por cumplir 15 años, no pude evitar sentir que la culpa se me enroscaba en la columna. Eso nunca se lo había contado a nadie.
El hallazgo de un álbum de fotos me sirvió para evaporar aquellos fantasmas. Lo último que vi antes de dormir, fue la pila de papeles y notas, que quedó tal y como estaba, invicta de orden.
Cuando llegué, el Negro y Franco estaban hablando, apoyados en una fotocopiadora. Me preguntaron si me sentía bien, debido a mi expresión adusta.
- Franco dice que aunque no sean monedas de valor, se las van a robar igual. Yo pienso lo mismo.- me informó el Negro.
- No hay problemas – los sorprendí – yo me encargo de eso. Sólo tenemos que combinar cuándo lo hacemos.
- Les presento a Miriam. – dijo el Negro repentinamente. La mujer acababa de entrar con paso lento; traía un libro. La saludamos y, efectivamente como nos contó el Negro, en casi veinte minutos que estuvimos conversando con ella logró impregnarnos un sentimiento similar a la compasión. Nos habló de los libros y su valor formativo, cultural y espiritual. Nos mostró cómo estaba restaurando la tapa del ejemplar que llevaba entre los pliegues de sus manos. Noté que mientras hablaba recorría con sus dedos el contorno de la tapa. Hasta Franco parecía estar interesado en lo que ella contaba (él no lee libros porque, dice, no traen dibujitos). Antes de irse nos saludó con un abrazo a cada uno.
- Che, estás pálido- me dijo el Negro, preocupado.
- Lo decís con envidia – Franco no perdía ocasión para aportar sus comentarios.
Sentía un golpeteo permanente en los costados de mi frente. No quería explicar nada, así que sólo dije que prefería que charláramos en un lugar con más aire.
Nos sentamos en los escalones de la entrada de la Biblioteca (por 25 de Mayo). Hacía un poco de frío. Me dispuse a mirar esos círculos que asomaban, un poco en diagonal, de la pared (¿múltiples ojos del saber? ¿botones del abrigo de cemento que arropa el edificio?). El Negro, ajeno a mis malogrados intentos poéticos mentales, nos contó que antes de llegar a trabajar pasó por la Fuente y vio que la estaban limpiando. Yo había leído en el diario que se iba a realizar un acto de no sé que (leí sólo el titular), en la mañana del martes, frente a la Catedral. Cuando se lo dije, el Negro asintió con la cabeza, agregando que también había visto como descargaban de un camión las gradas grises que la municipalidad usa para las autoridades en las ceremonias oficiales. Nos pusimos en marcha.
Al llegar a San Luis y San Martín encontramos una grata sorpresa: no había nada de agua en la Fuente, estaba limpia y seca. Seguramente la llenarían para el acto.
Después de un duro debate, acordamos que el plan se realizaría a las cuatro de la mañana. Me costó convencerlos sin darles las verdaderas razones del por qué de la fecha. Tenía que ser ese martes.
Cuando el Negro nos invitó a su departamento argüí cansancio, pero prometí que estaría en la Fuente a las 4 en punto.
Fui hasta la ferretería de mi hermana, que justo estaba cerrando. En una bolsa me llevé lo que necesitaba para el plan. Le agradecí a mi cuñado la colaboración. Mientras me despedía, preguntó si me sentía bien (mi cara, evidentemente, afirmaba que no).
En el trayecto hasta mi casa me detuve para comprar un sobre de papel madera.
A las dos de la mañana tenía preparado en una bolsa los pomos, el plato y la cuchara. Quise distraerme leyendo un poco, pero no pude. Tuve calor, pero adentro del cuerpo; afuera, la piel estaba helada. Me latían las sienes.
Decidí por fin ajustar cuentas con mi destino.
“La culpa puede corroer cualquier tentativa de integridad...” dije en voz baja.
Desenfundé.
“… y puede, también, ser un inmejorable motor para intentar militar la ética.”
Lentamente, con mano temblorosa dirigí la lapicera hacia el papel y empecé: “La aparente inocencia de determinados actos infantiles esconde una ineludible profecía: a algunas personas la imbecilidad nos germina desde chicos. Pido perdón. PD: ¡Buenas salenas!.”
No firmé la nota; creí que no haría falta. La guardé en el sobre grande, junto al cartoncito (mi certificado delictivo). Contuve entonces la respiración, me dirigí hasta mi habitación y tomé la evidencia (llevaba años guardada en mi mesa de luz). Metí esa reliquia en el sobre y lo cerré. Me fui a bañar tratando de encontrar una canción que coincidiera con el ritmo que golpeaba en mi cerebro.
A las cuatro estábamos los tres en la Fuente, que afortunadamente seguía seca. No había gente a la vista, así que empezamos a trabajar tranquilos. El Negro tenía la lata de dulce de batata llena de cospeles envuelta en un trapo. Yo llevé el resto de los materiales.
Cuando saqué los elementos mis amigos comprendieron. Preparamos el adhesivo, juntando las pastas de los dos pomos sobre el plato. Como el pegamento era de secado rápido, uno untaba los cospeles y los otros dos los íbamos apoyando contra el piso, y luego los aplastábamos con las rodillas (trabajamos casi acostados para evitar ser vistos desde afuera.)
- ¿Muchachos….puedo oler un poco? – preguntó un linyera, asomándose de pronto a la Fuente. El Negro, al ver que estaba completamente borracho, le dio un puñado de cospeles y lo mandó a comprar vino. El hombre desapareció al instante.
- Debe ser el papá de suela de vereda- comentó Franco, mientras todos tratamos de contener la risa química.
Dimos por terminada la tarea al agotar el pegamento. Recién cuando salimos de la Fuente vimos que la habíamos tapizado casi por completo.
Como la ceremonia municipal no empezaría hasta las 8 (el Negro pidió entrar una hora más tarde a su trabajo), nos fuimos a bañar y cambiar de ropa, citándonos en ese mismo lugar a la hora del acto (la cabeza me dolía cada vez más.)
A las ocho menos cuarto tomé un taxi. Le di la dirección pidiéndole que cuando llegáramos me esperara en la puerta. Dejé el sobre, no sin temblar mientras lo hacía, y volví al taxi. Me bajé en Luro y Mitre y llegué caminando a encontrarme con mis amigos. Había mucha gente alrededor de la Catedral. La pileta celeste estaba funcionando; tiraba agua por ese penacho indescifrable con múltiples puntas y por sus tres platos.
Fuimos a un café cercano y nos acomodamos en una mesa que favorecía la vista a la hacia nuestra obra de arte.
Primero fue una mujer robusta, después un nene con la mamá; al rato todos los que pasaban por ahí se detenían a mirar el interior de la Fuente, alfombrada con pecas de metal. Un hombre alto y canoso, poniéndose de espaldas arrojó una moneda al agua. Sin saberlo, acababa de bautizar nuestra tarea.
Una tonta emoción nos visitó.
- Por los actos que nos hacen morir un poco menos… -propuso Franco, alzando su pocillo.
- ¡Salud! – contestó el Negro.
No pude evitar pensar que a esa hora Miriam estaría abriendo el sobre con mi nota, con mi carnet de socio, y con el libro de Cortazar, retirado de la Biblioteca hacía exactamente 15 años.
Las sienes ya no martillaban.
- ¡Salud!- dije, y me abracé con mis amigos.




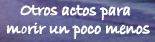



0 Murieron un poco menos: