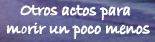Recién llego. Me encontré con las calles del centro cortadas. La policía está vallando todo el sector. Hay gritos, bocinazos y puteadas. Al principio pensé que era el homenaje a Juan Curuchet, que llegó hoy a la ciudad con su Medalla de Oro, pero no es eso. Es ahí arriba, en la punta del edificio, está mi amigo Franco con la remera llena de sangre. Se quiere matar y estos hijos de puta no me dejan pasar. Nadie me ayuda... no sé qué hacer.
Hace un rato me llamó Franco. Dijo que se le había ocurrido la idea de matarse y cortó. Primero pensé que era una broma, pero como no volvió a atender el celular, lo llamé al Negro y le conté. Quedamos en que veníamos para acá. Y vengo y me encuentro con esto. No lo puedo creer, no puede ser. Hablo solo y puteo y es la primera vez que nadie me presta atención al hacerlo.
Está lleno de camionetas de canales de televisión. Hay móviles de varias radios trasmitiendo. Los edificios de la cuadra tienen los balcones repletos de mirones. Les faltan los pochoclos.
El Negro me dijo que estaba en camino, y que Franco tampoco le contesta las llamadas.
Dos policías me obligaron –de muy mala manera- a alejarme, debido a mi insistencia. Una mujer bastante mayor, vestida con bata de toalla (tiene ruleros puestos) al ver mi pelea con la policía me dice que se llama Ramona, que ella los llamó y que la juventud está perdida. Acto seguido empieza a llorar. Y a mí qué carajo me importa, pienso, pero no se lo digo porque me recuerda a una de mis tías.
Me acomodo los anteojos para mirar hacia arriba y se me congela el esternón: Franco está sentado en el borde, con las piernas colgando. La puta que te parió, qué mierda tenés en la cabeza, estúpido. Atendeme el celular… ¿tendrá el celular?
La vieja del batón llora como si le estuvieran arrancando las uñas y solamente por la vergüenza ajena que me produce yo no lloro. Me tiemblan las manos cuando llamo al Negro para avisarle que lo espero dentro del café de Adalberto, en la peatonal, que ahí no hay nadie. Fumo un cigarrillo tras otro. Se va a tirar, gritan. Todos empujan a todos. Nadie se quiere perder el espectáculo, el morbo en directo. No sé qué hacer. Están retirando los autos y los taxis que paran justo debajo del edificio. Alcanzo a escuchar a un taxista que le protesta al inspector de tránsito diciendo que él no tiene la culpa de lo que pasa, mientras mira las cámaras y sonríe. ¿De qué se ríe el imbécil?
-¿De qué te reís, pelotudo? - le grito, pero no me escucha o no le importa.
Tengo un gusto horrible en la boca. Escupo sin parar mientras veo que los bomberos están inflando una colchoneta grande, pero no más alta que la camioneta del canal de cable.
-Esto termina mal- grita Ramona para las cámaras y llora, cobrando un protagonismo inaudito – termina mal…