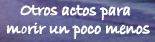Una oleada de viento repentino ingresó por la ventana, desparramando en su pecho el contenido del cenicero que tenía sobre el abdomen. Maldijo sin pausa el clima de la ciudad (siempre estuvo en desacuerdo con que a Mar del Plata se la llamara “La feliz”).
Dejó el control remoto -que estaba envuelto en distintas cintas adhesivas, producto de reparaciones caseras urgentes- sobre la mesita en la que acababa de cruzar sus pies, y con un quejido se incorporó para ir a cerrar la ventana. El cielo tenía el mismo color que el asfalto de la avenida Luro que, más abajo y hacia la izquierda, aparecía ocupada apenas por algunos colectivos con techo de membrana plateada. Un poco más allá se veía de frente el contorno del continente, en el segmento que ocupan la playa Popular y Punta Iglesias. A la derecha, la peatonal San Martin lucía semi desierta.
Le costó cerrar la ventana de madera vieja, hinchada por la humedad. Renegó nuevamente por el mal tiempo, por la ciudad e incluyó también a las palomas que elegían su balcón para suicidarse, y a la vida en general.
Franco se desplomó sobre el sillón, junto a su mal humor y encendió el televisor. La imagen que apareció en el artefacto era indescifrable y con el sonido entrecortado. Esta vez se maldijo a sí mismo por no haber aceptado el plan de antena colectiva que le propusieran en la reunión del consorcio, optando por su clásica -y hasta acá efectiva- antena individual rítmica, que golpeaba el cable contra la fachada del edificio al son del viento.
Antes, ya había probado todos los sistemas: el “agro-textil interior” (una papa con dos agujas de tejer), el “repostero-satelital” (una budinera abollada, con infructuosas intenciones de radar), y hasta el desquiciado “asador- parabólico- coaxil” (una parrilla enlozada con cables soldados con estaño a martillazos). Así que terminó usando el cable que apareció colgando junto a la ventana una tarde de viento (ese día conectó el televisor al cable aparecido sin mucha esperanza y descubrió que funcionaba relativamente bien. Hasta hoy).
Con los ojos resignados, enfocando la pantalla llena de rayas horizontales, recordó haber leído esa mañana en una revista vieja que “hay días malditos, jornadas execrables en las que es mejor la inactividad total, para no tentar al destino, puesto que cualquier cosa que se emprenda, por mínima que sea, saldrá indefectiblemente mal; ni siquiera puede uno masturbarse a gusto, ya que no será extraño que al rato, nuestra ex novia -quien nos ha abandonado hace años, sin darnos ninguna explicación- regrese, recién embarazada”.
No obstante el recuerdo del artículo, se supuso la excepción de la regla enunciada en la publicación. Descolgó el espejo del baño, y lo colocó sobre una silla, frente al televisor. Él se ubicó detrás del aparato, y fue chequeando el reflejo de la imagen, toda vez que tocaba la ficha de conexión.
Desafiando cualquier superstición, el espejo fue deslizándose por el asiento hasta caer y estallar, a la par de la ira de Franco.
-La concha de mi hermana – gritó, pateando la mesita que estaba frente al sillón. Miró con desprecio los restos del control remoto caído junto con los adornos que poblaban la mesa recién regada de trozos de espejo.
Tomó un destornillador y una pinza del cajón del aparador, los colocó en el bolsillo de su bermuda, y salió del departamento, mientras se acomodaba el teléfono celular en el cinturón. Omitió el ascensor. Caminó hasta la escalera, subiendo sin frenar los siete pisos hasta el lavadero. Allí, transpirado, se encontró frente a la puerta que se antepone a la azotea. Tal como lo supuso, la puerta estaba cerrada con llave y sin picaporte, ya que la terraza de ese viejo edificio llevaba mucho tiempo sin estar disponible al uso general.
Intentó abrirla con las herramientas que llevaba en el bolsillo, sin obtener resultados positivos, lo que lo encolerizó aun más. Pensó que sus insultos actuarían intimidando el metal, haciéndolo dilatarse; pero la puerta ni siquiera se arqueó con las violentas patadas. Sonaba demasiado sólida como para abrirse.
La situación desfavorable no lo amedrentó. Empuñando una pinza, rompió el vidrio de la pequeña ventana existente arriba del piletón del lavadero. Como obedeciendo el dictamen de no desentonar en la jornada, un pedazo de vidrio obsecuente le cayó sobre la mejilla, cortándola sin demasiada profundidad, pero con la suficiente precisión como para lograr que la sangre comenzara a brotar.
Mientras su remera blanca se manchaba con lágrimas rojas, trepó hasta la ventana, y por ella salió, no sin dificultad, hacia la cornisa. Afuera, el cielo continuaba gris asfalto.
Franco estimó que para alcanzar la parte más alta de ese viejo “edificio de mierda” debería caminar unos cinco metros casi colgado por la cornisa de veinticinco centímetros de ancho, para asirse de un caño saliente y trepar por ahí, haciendo pie en pequeñas salientes de metal (¿antiguos escalones mal cortados?) hasta poder tomar el caño mayor y estirarse hacia la base del resquebrajado tanque de agua, en donde estaba enclavada la maldita antena de su televisor.
Ahí tuvo la idea. Ingresó nuevamente por la ventana al lavadero y corrió por la escalera hasta su departamento. Llenó una mochila con todo lo que creyó necesario y volvió a subir. Se colocó la mochila de manera que le quedara de frente y dio un salto que le permitió subirse a la cornisa. Ahora debería caminar despacio, con la espalda pegada al tramo último de la fachada, que se elevaba casi tres metros sobre él.
Al segundo paso oyó un crujido: un murciélago, seco, yacía debajo de su pie. Odiaba esas ratas con alas, por lo que se regodeó al hacerlo crujir nuevamente.
Trepó despacio, asustado, sin mirar hacia abajo. Una bufanda de vértigo le envolvió la garganta cuando finalmente logró subir al tanque. La suya era la única antena ahí arriba. Se sentó en el borde y tomó el celular.
Cuando atendí la llamada escuché que Franco me decía agitado:
-Estoy en el tanque de agua de mi edificio. Subí para arreglar esta antena de mierda y se me ocurrió la idea de matarme.
Y cortó.